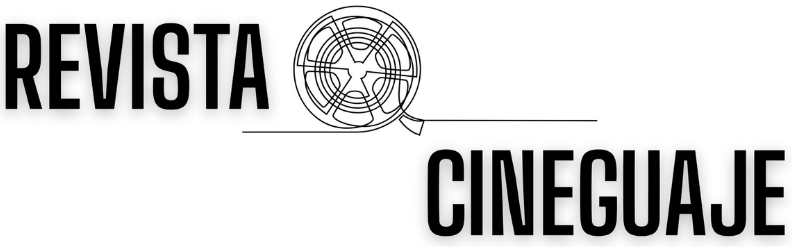Retos de la producción independiente y redes de circulación amazónico
Por Jorge Andrés Quintero Pineda
En la puerta de la Amazonia, allí donde los ríos tejen rutas, los montes resguardan memorias y las voces diversas componen un canto plural, el cine independiente no solo resiste: florece. En departamentos como el Guaviare, la producción audiovisual surge con fuerza, impulsada por colectivos comunitarios, realizadores autodidactas y jóvenes cineastas que hallan en la imagen en movimiento una herramienta de expresión, denuncia y creación de mundos. Sin embargo, este florecimiento se enfrenta a retos estructurales, históricos y contemporáneos que van más allá de lo técnico y lo económico. Se trata de desafíos profundos que cuestionan los modelos de producción, distribución y legitimación del cine en Colombia.
I. Producir desde el margen: tensiones entre vocación y subsistencia
Hacer cine independiente en el Guaviare supone un acto de insistencia. Las brechas de acceso a recursos, formación técnica, conectividad y equipos siguen siendo marcadas. Muchas veces, los proyectos se levantan con lo que hay a mano: una cámara prestada, un celular, el apoyo solidario del barrio o la vereda.
Pero esa precariedad material no significa pobreza creativa. Al contrario: lo que escasea en términos de financiamiento, abunda en inventiva narrativa.
Lo sabemos quienes hemos hecho cine con celulares mientras llueve o hemos editado en computadores prestados que apenas soportan el software. Sabemos también que el talento no garantiza la continuidad: muchos creadores se han quedado en el camino por tener que priorizar el sustento diario, o porque no hay plataformas sostenidas para desarrollar su vocación.
En este sentido, hay una deuda acumulada con los territorios: una política cultural que realmente entienda el cine como derecho y no como lujo, que se acerque con respeto y no con asistencialismo. Las ideas están. Lo que falta es el andamiaje para que florezcan sin agotarse.

II. El cine como tejido y no como mercancía
Frente al modelo tradicional de producción-industria-distribución, los procesos de cine en la Amazonía Guaviarense se han gestado como espacios de encuentro, pedagogía y fortalecimiento comunitario. No se trata solo de contar historias, sino de encontrarse para narrarlas colectivamente.
Los cineforos en territorios indígenas, las proyecciones en barrios periféricos, las caminatas audiovisuales, los talleres con niños y sabedores, todos estos
espacios configuran un ecosistema creativo que va más allá de la pantalla. En muchos casos, el rodaje es solo una excusa para conversar, para recordar, para sanar.
Por eso, hablar de producción independiente en este contexto implica reconocer su dimensión ética y comunitaria. Implica también desafiar el modelo centralista que mide el “éxito” con premios y festivales, sin preguntarse por los procesos que hay detrás ni por los públicos que están fuera de las grandes ciudades.

III. Circulación: entre la invisibilidad y la autogestión
Uno de los retos más persistentes es la circulación. ¿Dónde se ven las películas hechas en Guaviare? ¿Quién las comenta, las critica, las archiva? Las plataformas nacionales no siempre las incluyen, y los circuitos de cine colombiano aún están demasiado centralizados.
La mayoría de las veces, las obras audiovisuales nacidas desde estos territorios no logran llegar a otros públicos. A veces ni siquiera a los propios. El acceso limitado a salas, la falta de conexión a internet en zonas rurales, la escasa cobertura mediática, hacen que muchos relatos queden guardados en discos duros o en la memoria de quienes los vivieron.
En este escenario, la estrategia ha sido la creación de redes propias: festivales alternativos, trueques audiovisuales, exhibiciones en bibliotecas, escuelas, casas de cultura o al aire libre. Nos valemos del altavoz, del video beam, del transporte compartido, del megáfono y de la palabra boca a boca para que nuestras historias circulen.
Pero estas redes requieren fortalecimiento. Una política pública que reconozca estos espacios, que invierta en su sostenibilidad y formación, sería clave para consolidar lo que ya se viene haciendo desde abajo. Porque el problema no es de producción (los contenidos existen), sino de reconocimiento, difusión y acceso.
IV. Redes: más allá del algoritmo, la comunidad
En tiempos donde todo pasa por redes sociales, el cine independiente en la Amazonía debe aprender a dialogar con lo digital sin abandonar su raíz territorial.
Si bien Instagram o YouTube han sido plataformas útiles para mostrar avances, trailers o cortos, la verdadera red que sostiene estos procesos es la humana: los encuentros, las alianzas entre colectivos, las co-creaciones entre regiones.
Así, se están gestando redes vivas: la alianza entre cineclubes de la Amazonía, los nodos comunitarios de comunicación, las conexiones con universidades públicas, radios locales, bibliotecas, emisoras escolares. Son vínculos tejidos en la confianza, la solidaridad y la escucha.
A veces nos encontramos en un festival, otras veces por una llamada o en un grupo de WhatsApp. Compartimos saberes, equipos, metodologías, frustraciones y también muchas alegrías. Esa red, tejida desde abajo, es la que sostiene la cinematografía que viene naciendo.
V. La urgencia de la crítica y la documentación
Otro desafío es el de la crítica y la reflexión. Poco se escribe, analiza o debate sobre el cine que se hace en Guaviare. La revista Cineguaje es una excepción luminosa. Pero hacen falta más espacios donde estos procesos sean pensados con rigor, donde se escriba desde y para los territorios, sin caer en el folclorismo
ni en la mirada extractiva.
No basta con producir: hay que pensar lo producido. Analizarlo. Nombrarlo.
Archivar los procesos, las decisiones creativas, los errores, los aprendizajes.
Necesitamos formar críticos desde las regiones, que escriban con los pies en el territorio y con el corazón en la comunidad.
Una crítica comprometida no se limita a dar estrellas o calificaciones. Se trata de abrir preguntas, de cuidar las palabras, de debatir con respeto. De construir un
lenguaje que le haga justicia a las complejidades de nuestras narraciones.
VI. Conclusión: una cinematografía en potencia
El Guaviare es hoy un territorio fértil para una cinematografía propia; con lenguajes híbridos, con apuestas comunitarias, con narrativas que cuestionan y enriquecen el mapa audiovisual del país. Los retos son enormes, pero también lo es la potencia creadora.
El reto no es solo producir más, sino sostener lo que ya se está haciendo. No es solo hacer visible el cine del Guaviare, sino garantizar que pueda seguir existiendo sin renunciar a su raíz.
En ese camino, la palabra escrita, el pensamiento crítico y las redes de afecto serán tan importantes como las cámaras o los micrófonos. Porque solo cuidando la palabra podremos afinar la conversación.
Mientras tanto, seguiremos filmando con lo que tengamos, mostrando donde podamos, escribiendo cuando nos den la palabra. Porque creemos profundamente que nuestras historias merecen ser contadas, y aún más, merecen ser escuchadas…
Bio del autor: Jorge Andres Quintero es Publicista, con experiencia en procesos audiovisuales comunitarios en la amazonia de Colombia. Ha participado en iniciativas de formación, exhibición y creación desde el territorio.
Contacto:
jandresqp@gmail.com / 3186553149.
1.En las respuestas realizadas se identificaron dos periódicos, el primero denominado “Poira” que tuvo dos ejemplares y circulo aproximadamente en los años 1932- 1933. No obstante, no se logró obtener más información. El segundo periódico fue “El Putumayo” que circula desde 1945 y su último número fue en 2022, los dos periódicos nacieron en el municipio de Puerto Leguizamo. Posiblemente, en 1939 hubo otro periódico que se imprimió en Bogotá denominado también “El Putumayo”.
2. Julián Antonio Acosta Zambrano nació el 9 de enero de 1908 y falleció 23 de agosto de 1983. El señor Acosta fue Alcalde de Mocoa, Alcalde de Puerto Asís y Alcalde de Puerto Leguizamo, Inspector de Policía y Personero Municipal de Mocoa, Juez de Instrucción Criminal en el Municipio de Puerto Asís y Juez del Circuito en el Municipio de Mocoa.
3.Según se cuenta varios de los ejemplares de la primera etapa del periódico se encuentran perdidas. No se conoce a ciencia cierta cuántos números se elaboraron. Otro de los nombres que apareció fue el de Rosendo Arciniegas como director del periódico, el tiempo no estuvo de nuestro lado para profundizar aún más, así que animo a continuar armando este rompecabezas.