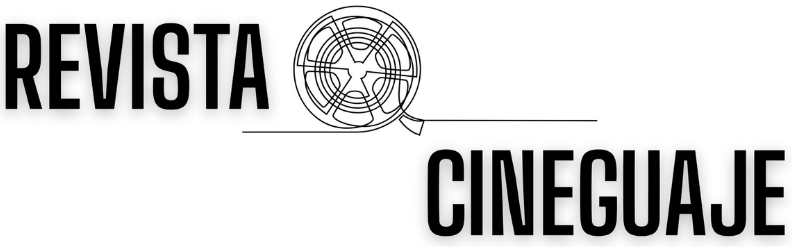Cine bajo las estrellas:
Memorias de una infancia encantada
Hay palabras que, para mí, son más que simples letras; son como una especie de baúl de los recuerdos que, al abrirlo, libera un universo entero. Y “cine” es, sin duda, una de esas palabras mágicas. Basta con escucharla, con pronunciarla, y de inmediato una avalancha de imágenes, sonidos y sensaciones se me agolpa en la memoria, como esas olas que vuelven una y otra vez a la orilla. No era solo entretenimiento, ¿saben? Era algo mucho más profundo: una revelación, un punto de encuentro, casi un rito sagrado.
Desde que era un niño, el cine se adueñó de un lugar muy especial en mi cabeza y en mi corazón. Y lo curioso es que no necesitábamos como hoy, esas salas pomposas con alfombras rojas y techos con focos deslumbrantes, para caer bajo su hechizo. ¡Para nada! Nos bastaba una simple pared de bareque de una casona vieja ubicada en una calle destapada y polvorienta, unas bancas improvisadas de piedra y, por supuesto, un sonido desvencijado que, pese a su aspecto, era el encargado de anunciar la magia. Piensen en nuestra pequeña aldea, Mocoa, allá por los años sesenta, con apenas cinco mil almas. ¿Electricidad? Ni pensarlo. ¿Agua de grifo? se tomaba de unas pilas comunitarias. ¿Radio o televisión?, los radios eran de tubos y la televisión aún no llegaba. Nuestras casas se iluminaban con la luz temblorosa de unas velas o el resplandor mortecino de una lámpara humeante de petroleo. En ese escenario, las películas no llegaban; ¡aparecían como prodigios rodantes! Eran anunciadas por la voz un tanto metálica de un carro farmacéutico que recorría las pocas y destapadas calles del pueblo, y cada función… ¡ah, cada función era un acontecimiento que esperábamos con el alma en un hilo!
Este texto que ahora les comparto es precisamente eso: un viaje, una zambullida en esos recuerdos encantados, en esas noches de asombro compartido que, créanme, siguen brillando en mi memoria con la misma intensidad que de aquel entonces.
🎥 El cine, ese dulce hechizo de mi niñez
Imaginen aquellos años de infancia, cuando el tiempo se estiraba, se aceleraba o se ralentizaba, tenía la textura del asombro y cada día que pasaba era una aventura por descubrir. En ese entonces, el cine no era una simple forma de pasar el rato; ¡era una auténtica revelación! Su llegada provocaba una ansiedad que era casi palpable, una especie de ritual nervioso pero lleno de esa alegría desbordante que solo los niños sabiamos sentir.
Cine comunitario: El ritual que nos unía a todos
Pero el cine no era solo ver imágenes; era, sobre todo, un encuentro. Era como un imán que atraía a toda la comunidad: padres, vecinos, rurales y todos los niños del pueblo. Los saludos, las risas que empezaban tímidas y luego se volvían contagiosas, ese murmullo creciente de voces… todo se transformaba de repente en un silencio reverente, casi sagrado, en el instante preciso en que aparecía la primera luz proyectada sobre aquella pared de la vieja casona. Era como si un interruptor se apagara en el bullicio y se encendiera en el alma.
Era un ritual, sin grandes adornos ni solemnidades forzadas. Cada gesto tenía su propio sentido, su propia importancia: el modo en que acomodábamos las bancas, esa espera compartida que nos unía, la expectación vibrante que flotaba en el aire. Incluso la publicidad farmacéutica se recibía como un preludio sagrado, parte de la liturgia, y solo después, cuando los anuncios terminaban, empezaba la película. ¡Breve, sí, pero inolvidable!
Por unos cuantos minutos, el pueblo entero respiraba al unísono. Compartíamos una emoción que era de todos, tejida entre esas sombras animadas que bailaban en la pared y nuestras risas o asombros infantiles llenaban el aire. El cine nos enseñó que incluso lo más cotidiano, lo más simple, podía convertirse en una verdadera fiesta para el alma.
Fantasía y propaganda: Un diálogo inesperado
Ah, y no olvidemos la propaganda que siempre venía antes de la película. ¡Qué cosas! Tónicos o remedios milagrosos, pomadas mágicas que prometían curarlo todo, cremas con nombres tan extraños que eran imposibles de recordar. Pero, ¿saben qué? Lejos de romper el hechizo, de arruinar la magia, la moldeaba, la hacía parte de ella. Sus jingles pegajosos se volvían himnos populares que tarareábamos en los recreos escolares y que, sin querer, terminaban transformándose en parte de nuestros juegos infantiles.
Todo esto nos enseñó algo valioso: que la imaginación también puede nacer de los lugares menos esperados, de los “márgenes”. La fantasía comenzaba incluso antes de que el primer fotograma apareciera en la pared, y la frontera entre el arte y el simple comercio se difuminaba por completo. Lo comercial se volvía lúdico, divertido; lo utilitario, parte de ese encantamiento colectivo.
De esa convivencia tan particular, tan curiosa, nació en nosotros una sensibilidad un tanto híbrida. Aprendimos a encontrar la belleza en lo inesperado, a asombrarnos con lo más cotidiano. Y así fue como, con el tiempo, miramos el mundo con más tolerancia, con más humor, con más curiosidad, y, sobre todo, con una ternura infinita.
Inauguración del teatro parroquial- Mocoa 1957 – Cortesía de mi Putumayo.com
El deseo como el motor más potente del asombro
El contraste, créanme, era abismal. Nuestras casas, apenas iluminadas por la luz titilante de una vela o el tenue resplandor mortecino y humeante de un mechón de querosene, y sin embargo, ¡frente a esa pared de bareque surgía de pronto una dimensión tan luminosa, tan vibrante! Aunque la electricidad era una utopía para nosotros, el cine brillaba con una fuerza inusitada. ¿Cómo era posible? La respuesta, creo yo, era simple: ¡ deseo, curiosidad y asombro !.
Ese deseo, esa ansia colectiva de imaginar, de soñar, vencía cualquier precariedad, cualquier limitación. El proyector, con el sonido característico que producia una máquina de 16 mm, esas imágenes que se movían y cobraban vida en la noche… ¡todo era un auténtico milagro! De repente, el mundo entero parecía volverse inmenso, mucho más grande que nuestra pequeña aldea.
La falta de electricidad, lejos de ser una carencia, se convirtió en parte del misterio. Las sombras que nos rodeaban en la noche hacían que el resplandor de la película se sintiera aún más intenso, más vivido, como si la oscuridad misma supiera que debía guardar silencio, hacerse a un lado, para que esa luz mágica pudiera florecer en todo su esplendor.
kuii
|
Dibujo elaborado con IA. Carro de la farmacéutica del cine callejero
Epílogo: El asombro, esa llama que no se apaga
Hoy, con la perspectiva del tiempo, sé que no solo guardo en mi memoria las películas en sí; recuerdo, sobre todo, el asombro. Ese temblor que nos invadía a todos, niños y adultos, frente a una pared tan humilde, como si estuviéramos presenciando el mismísimo nacimiento de lo extraordinario. ¿Saben? Me siento un poco como José Arcadio Buendía frente a esos imanes y pergaminos, esa fascinación pura. Nosotros también éramos criaturas del asombro, habitantes de nuestro propio Macondo particular.
El cine nos enseñó, sin necesidad de interactuar directamente con él, que incluso en lo más precario, en lo más modesto, puede nacer la belleza más profunda. Nos mostró que una comunidad que no tiene electricidad puede, paradójicamente, encender una luz mucho más intensa: la luz de la imaginación compartida, esa que nos une y nos hace soñar juntos.
Y es por eso, por todo eso, que cada vez que escucho la palabra “cine”, aquella emoción de la infancia regresa intacta a mi corazón. Porque el verdadero cine, créanme, no se proyecta solo con imágenes en una pantalla; se proyecta con la memoria que atesoramos, con la ternura que sentimos y, sobre todo, con esa asombrosa y maravillosa capacidad que tenemos los humanos de seguir creyendo en la magia.
Memorias de una infancia asombrada.
Gabriel Marín Cuellar