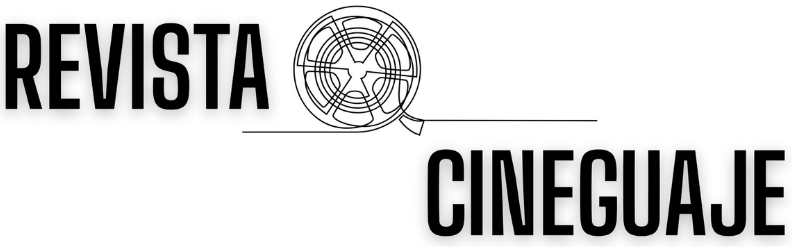Cineastas putumayenses emergentes: Robert Brand Ordoñez
Por: William Hernández
Este reportaje nos lleva al encuentro con uno de los cineastas putumayenses más destacados, aunque quizá aún poco conocido fuera del medio audiovisual del departamento: Robert Brand Ordoñez. Nacido en Puerto Asís y formado inicialmente por las cámaras familiares antes que por la academia, Robert ha dedicado su vida a narrar el Putumayo desde sus heridas, su belleza y su complejidad. Durante una larga conversación, hablamos con él sobre su trayectoria y sobre el estado actual del cine putumayense, que, según sus palabras y nuestra impresión, vive un momento de expansión prometedor, especialmente con horizontes tan importantes como la reciente creación de la universidad pública en el departamento, que podría convertirse en semillero artístico y audiovisual para nuevas generaciones. Robert le apuesta a la autenticidad y al descubrimiento de las propias posibilidades y eso se encuentra presente en el cine de esta región.
Como muchos grandes creadores de las regiones de Colombia, Robert se encontró con el cine casi por accidente. Un evento profundamente doloroso en su historia familiar detonó su necesidad de narrar y lo llevó a transitar de la arquitectura a la realización cinematográfica. Hoy lidera Magolita Films, una distribuidora que se ha convertido en una plataforma para el cine hecho desde los márgenes del país. Su mirada pausada y generosa, sumada a una apuesta estética comprometida con sus necesidades expresivas y las posibilidades de los lugares que ha habitado, lo ha llevado a abrir caminos tanto en Colombia como fuera de ella. Robert es, sin duda, una figura clave para entender hacia dónde se dirige el cine del sur del país.
Esta conversación no pretende cerrarse en estas páginas. Al contrario, busca sumar voces al debate sobre el cine hecho desde la selva, desde los ríos, desde las comunidades, desde los duelos y los sueños del Putumayo. Cineguaje apuesta por seguir alimentando estos diálogos, por abrirle espacio a los relatos que aún no han sido contados y por consolidar un campo audiovisual que entienda que narrar desde el sur también es disputar el centro. Este reportaje es un primer asidero, una invitación a escuchar, proponer y crear desde la periferia, que también es el corazón.
"Yo sé que suena clichesudo , pero desde niño en mi casa fui al que siempre le entregaban la camarita de rollo o la cybershot de Sony para que hiciera fotos de la familia. Entonces, no sé si tenga algo que ver je, je. Pero sí, siempre esa inclinación por la imagen y, claro, esto sumado a esa necesidad de procesar ese duelo sobre la muerte de mi hermano fue lo que me llevó a estudiar cine."
Robert: Mi inicio en el cine fue un poco extraño, porque yo me fui de Puerto Asís y me fui a estudiar a Cali, arquitectura, pero justo en mi primer semestre de Arquitectura, asesinaron a mi hermano. A él lo mataron como por la zona de Tumaco. A partir de eso, eso fue tan fuerte para mí que me empecé a desconectar de la universidad. O sea, literal, hice unos semestres más, pero muy muy desconectado realmente. Siempre estaba pensando mucho en ese duelo (Mi hermano es una de las víctimas de falsos positivos, a él lo asesinó el ejército), entonces, en esa idea de procesar un poco ese duelo, porque yo no estuve en el entierro de él, a mí no me avisaron; pues empecé a aficionarme mucho por hacer fotografía, por escribir, y ver mucho cine. Ver películas. Como que me recogí en eso. Hasta deje la carrera de arquitectura del todo, me dediqué solo a trabajar, pero me sentía como muy frustrado.
Conocí mucha gente en Cali y yo le decía a una amiga que quería volver a estudiar y ella me dijo: pues estudie algo que combine eso que a usted le gusta, como cine o algo así ¿no? Y yo ni siquiera sabía que eso se estudiaba. Yo estaba haciendo fotografía y escritura, pero no pensando en hacer cine, sino como una manera de procesar todas esas cosas que tenía atascadas. A partir de esa sugerencia me dio por ponerne a averiguar y terminé presentándome a la Universidad Nacional de tal suerte que pasé. Yo sé que suena clichesudo , pero desde niño en mi casa fui al que siempre le entregaban la camarita de rollo o la cybershot de Sony para que hiciera fotos de la familia. Entonces, no sé si tenga algo que ver je, je. Pero sí, siempre esa inclinación por la imagen y, claro, esto sumado a esa necesidad de procesar ese duelo sobre la muerte de mi hermano fue lo que me llevó a estudiar cine.
William: Entonces fue una inmersión muy personal desde el inicio con este episodio tan fuerte. Se nota mucho la sensibilidad sobre el tema en tu cortometraje Tras su Huella Infinita y cómo lo has venido explorando porque es un tema recurrente en las otras obras que tienes como El Olvido.
Robert. Es correcto. Yo le digo a todo el mundo que, a pesar de que ya he hecho un par de pelis, todas son la misma porque son varias maneras de explorar eso.
William: yo creo que es algo que has intentado explorar desde diferentes perspectivas y a mi me dio curiosidad que tu primera obra se centre tal vez desde una mirada femenina y con elementos alusivos al subconsciente como el río, la lluvia y las fuentes y luego llegas con una mirada masculino en tu siguiente película. ¿Tu primer corto lo hiciste ya estando dentro de la carrera de cine y televisión o en qué momento se dio?
Robert: Tras su Huella Infinita nace a partir de una película documental que quiero hacer, espero que sea el año que viene porque ya estamos en camino de conseguir recursos para esa peli; es un documental que tiene que ver con esa exploración del tema de la muerte de mi hermano, sobre todo un tema ahí con mi mamá. En ese entonces estaba viendo en la universidad una materia sobre documental y justo ese semestre empezó la pandemia, entonces me tuve que ir para Puerto Asís y estando todo ese tiempo con mi mamá, prácticamente los dos solos, empecé a explorar ese tema con ella pensando en el largo. empecé a tomar cositas para ver cómo funcionaban. Y, justamente, que eso me pareció muy bonito, fue que se dió el que creo que fue el segundo o tercer Encuentro de Cine del Putumayo y Sebastián Galvis me escribió para preguntarme si yo de pronto tenía algo para mostrar o si sabía de alguien que tuviera alguien que tuviera algo para mostrar y yo le dije que no.
"Con los compañeros con los que yo trabajo no consideramos que la peli no debe servir solo para mí o para el espectador, sino también para la persona que está dentro de la peli. Entonces, nosotros hablamos mucho del proceso de imaginación y del proceso participativo de quien está en la peli."
Yo si le había comentado a él que estaba haciendo ese proyecto y yo había montado una cosita chiquita de eso, pero eso no era para mostrar, era solo una exploración sobre lo que quería hacer cuando hiciera la peli. Pero él me dijo que en eso que yo monté podía haber un cortometraje y yo… no sé… terminé enviándolo al encuentro de cine sin expectativas de nada porque eso hacía parte de una entrega que yo tenía que hacer en la universidad, pero no visual necesariamente sino un documento acompañado de fotos y como de pequeños fragmentos de video para sentar la idea del documental que yo quería hacer. En ese momento ese corto ganó algo en el encuentro de cine, no recuerdo en qué categoría; y empezó a moverse un montón ese corto. A partir de ahí ese corto despegó y estuvo en la MIDBO aquí en Colombia y en otros festivales fuera del país; en ese momento yo pensé “uy, juepucha, esto se me salió de las manos”. Esta cosa que era para mí no más para mi investigación. De hecho, pasó algo muy curioso porque hoy en día mucha gente me referencia como documentalista por ese corto y es lo único que he hecho como documental, de resto ha sido todo ficción. Este corto ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho. Ya el documental que voy a sacar se va llamar Viaje al corazón del silencio. Con esa propuesta gané el año pasado el estímulo de desarrollo de documental de IDARTES en Bogotá. Entonces, la propuesta ha estado es escritura y asesoría porque la idea es presentarlo el próximo año a producción para terminar de conseguir los recursos para hacerlo.
William: algo que a mí me llamó la atención en especial de tu corto fue la delicadeza y la simpleza con la que retrataste a tu mamá y ella como personaje. Sobre todo porque en lo que he leído, has mencionado que el impacto para tu mamá de la muerte de tu hermano fue tal que ella estuvo muy callada por mucho tiempo. Entonces, llama la atención cómo fue para ella participar en la grabación y cómo tomó la propuesta.
Robert. Yo le había comentado a mi mamá desde mucho antes que algún día yo quería hacer una peli con ella, pero dejamos el tema ahí porque en ese momento estaba como más sensible con ese dolor a flor de piel y nunca lo habíamos vuelto a hablar. Cuando vino la pandemia teníamos muchas conversaciones todos los días; ella se me sentaba al lado, yo me le recostaba en las piernas y conversábamos un montón de cosas y yo le dije ahí: “mamá, se acuerda que yo le había dicho una vez que yo quiero hacer un proyecto como de una peli y a mí me interesaría hacerla a futuro”, no le dije que la iba a grabar de una vez. Fue un poco raro porque ella aceptó de una y la única condición que me puso fue decirme: “pero hijo que la película que usted vaya a hacer le sirva de algo a su sobrino”. Yo tengo un sobrino, la compañera de mi hermano estaba en embarazo cuando a él lo asesinaron, entonces padre e hijo no pudieron conocerse. Aparte el niño nació con algunas deficiencias cognitivas y la zona en donde él nació es complicada. Mi mamá vela mucho por él y está siempre pendiente. Así las cosas, yo le dije a mi mamá que íbamos a buscar la manera para que eso fuera así y funcionara porque yo estaba pensando en la peli que vamos a hacer luego y no en estas imágenes.
Ahí empezamos con entrevistas, aunque de eso no sale nada en el corto. Pero así empezamos con entrevistas de largas conversaciones que tengo allí guardadas porque esas son parte de esa exploración. Luego de eso, empecé a grabarla mientras que ella hacía cosas en la casa, simplemente le dije que quería verla y grabarla mientras que ella hacía esas cosas. Ella accedió, pero siempre me decía “pero para qué me va a grabar así, para qué, a mí me da mucha pena” y yo le decía: “no, mamá, igual esto no es para nadie, esto es para nosotros no más y yo quiero ir pensando cómo se va a ver la película después”. Entonces ella me pedía que le mostrara lo que había grabado y siempre me decía como “ay, qué bonito eso, me gusta tal cosa”. Estas imágenes se convirtieron en una manera de que se activaran las conversaciones y a ella le fluyera la palabra porque esa era mi gran preocupación en ese momento, que ella no tenía tan activa la palabra. Igual, ella no quería aparecer hablando mucho en la peli. A ella le daba mucha pena y fue bien complicado establecer un sistema para que ella tuviera confianza con la cámara. Entonces trabajé mucho en cómo poner la cámara para que ella no sintiera que estaba hablando con la cámara sino que estaba hablando conmigo. Para eso, en las entrevistas, yo ponía la cámara detrás de mí para que ella sintiera que estaba hablando conmigo y así todo fue paulatino. Al final, la toma de las imágenes que son las que realmente aparecen en el corto, se lograron porque ella ya se había ido acostumbrando. Por ejemplo, en varias ocasiones yo me levantaba más temprano que ella cuando no se había levantado y pum, acomodaba la cámara y la ponía a grabar. Entonces, ella se levantaba y miraba eso y supongo que ella decía: “eso lo puso ahí mi hijo. Duermo otro ratico”. Así, ella se fue acostumbrando a la presencia del dispositivo porque esa era una de mis intenciones, conocer cómo es que ella reaccionaba al tener la cámara de frente.

Ya después de todo eso llegamos a las puestas en escena. Con los compañeros con los que yo trabajo no consideramos que la peli no debe servir solo para mí o para el espectador, sino también para la persona que está dentro de la peli. Entonces, nosotros hablamos mucho del proceso de imaginación y del proceso participativo de quien está en la peli. Entonces, yo tomé estos ejercicios de grabarla a ella en las puestas en escena como ejercicios de actuación para que ella también active su propia imaginación de cosas. Es así que en estas escenas en la playa, estas escenas en el río yo le daba cierta indicación y ella con su propia imaginación tenía libertad para ver qué quiere hacer. Así, por ejemplo, yo le dije: “mamá, quiero que camine por la playa y usted piense en algo que esté buscando” y ya. En la escena de la peli ella se encontró una bota y eso fue fortuito, pero se hilo perfecto con la peli. Yo no sé en su cabeza qué activo que estaba buscando y se encontró con eso.
William: ¿En serio lo de la bota fue fortuito?
Robert: sí, yo no sé, pero yo creo que hay cosas en las películas que ya tienen que ver con la magia del cine y ese espíritu del cine que se mete, no sé, cuando uno quiere encontrar algo. Entonces ella se encontró eso buscando yo no sé qué porque nunca me lo dijo y yo tampoco le preguntaba esas cosas. Mi idea solo era activarle el ejercicio de la imaginación.
William: es muy interesante esa relación con tu madre y lo que lograste para que se sienta así de orgánica su actuación y cómo llegaste a ese excelente ritmo que tiene el corto. ¿Lograste cumplir la condición que te puso sobre tu sobrino?
Robert: es curioso porque en ese momento todavía no estaba incluido mi sobrino, porque inicialmente todo esto fue mi ejercicio de exploración con ella. En ese tiempo mi sobrino ni siquiera vivía allá con nosotros (ahora él vive con mi mamá). Entonces él no había visto esa peli sino hasta ahora que ya está más grandecito. Un día él me escribió por WhatsApp: “tío, yo nunca he visto sus películas, eso que usted hace con mi abuelita. ¿Por qué no me muestra eso?” Entonces yo le respondí que esperara a que yo fuera para que la viéramos juntos. Fui a Puerto Asís, le puse la peli… es un poco una incógnita para mí su respuesta, pero si lo vi por lo menos contento y afectado positivamente porque lo que dijo fue “ay, qué linda mi abuelita”. Él dirigió toda su atención hacia su abuelita, él cogió ese código de la peli, no tanto, por lo menos así lo sentí yo o no me lo expuso, el de su papá, se quedó ahí más quieto. Después me insinuó algo así como, no recuerdo bien, pero algo muy básico, como de por qué yo hablaba tanto del papá, aludiendo a esa obsesión que yo tengo por ese tema.
William: Bien. Mira que me llama mucho la atención de esto que sea el encuentro de cine el que detona que este corto se haga y te marque este camino. Entonces quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión frente a este movimiento cinematográfico que se está gestando en el Putumayo? Creo que regionalmente el país está viviendo el surgir de propuestas cinematográficas y creo que Putumayo se encuentra a la cabeza en relación con aquellas zonas más excluidas o no sé tú qué opines.
Robert: yo creo… no, estoy absolutamente seguro de la importancia de lo que está pasando en el Putumayo. Sé que ya nos están empezando a ver. Justamente en eso radica la importancia del encuentro de cine del Putumayo que ya es nombrado en los diferentes espacios en los que uno participa, como un espacio de visibilizacion de esas cosas que se hacen en la misma región. Por otro lado, eso sí nunca se nos puede quedar por fuera, el trabajo importante (claro, Sebastián ha hecho un trabajo muy significativo) de Ana Flores como directora de esta instancia nacional que lidera los consejos de cine de los departamentos y eso fue muy clave para poder dirigir la mirada hacia allá. Entonces, hay que reconocer la total importancia de esos espacios porque una de las cosas que pasan en las regiones es que mucha gente no entiende la dinámica del “qué pasa después de que yo grabo algo”, “qué pasa después de que yo grabo unas imágenes”, “esas imágenes a dónde van”; y me parece que el Encuentro de Cine del Putumayo ha posibilitado eso. Que la gente por ese espacio diga: “ah, eso es lo que pasa después de que grabamos”. Claro, han visto películas en cine y televisión, pero una cosa es ver películas en cine y televisión sin pensar tanto en el proceso detrás y otra cosa es ver un película que ha estado muy cerca en la que te muestran tu propio territorio, tus paisajes, las personas que conoces. Entonces, me parece muy clave ese espacio de visibilización.
Ya en cuanto al cine y a lo que se está haciendo en el Putumayo, creo que marcan la parada los proceso de comunicación indígena porque no se puede negar que son los que han dado el paso inicial. Tenemo a Max Leyva que hizo unas cosas por allá hace un montón de tiempo o el director de El Chamán, Sandro Meneses, pero como procesos estables son fundamentales las escuelas de cine que se crearon en el Alto Putumayo como Tabanok y las demás. Estas escuelas generaron la posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de crear imágenes con procesos, ya no solamente crear por crear, sino crear imágenes pensando en hacer una películas, algo que se va a mostrar. Entonces está ese cine y luego están las escuelas o colectivos que empiezan a hacer un cine más campesino, con víctimas del conflicto armado como lo que se está haciendo en Puerto Guzmán. Ahí lo importante es que se comienza a movilizar el audiovisual y ya no se queda todo allá en el Alto, porque hacia abajo nadie estaba haciendo eso. De hecho, en mi caso después de que estudie cine e hice mi primera película es que md empiezo a enterar de que había gente que estaba haciendo procesos y ahí es donde me encuentro con Sebastián y los otros. Esto fue así porque hacia el Bajo Putumayo nos desconociamos o, por lo menos, no estábamos tan tejidos.
Ahora, a mí me hace falta un tercer grupo que ya esté pensando en la industria del cine, en hacer un cine independiente, todavía no los conozco, aunque sé que hay algunos que están intentando hacer eso. Pero hay algo bonito y es que se está dando el camino para que eso se posibilite con estos otros procesos de base que he mencionado. Este tercer camino es necesario también para que la gente diga “ah, yo también quiero hacer cine y no necesariamente tengo que ser indígena, campesino o afro”, esto porque me parece que a partir de las imágenes hay posibilidades de explorar nuestra realidad. Y, en ese sentido, voy a lo siguiente que es el cine que se está haciendo.
Como estas primeras escuelas tienen que ver con esa parte étnica, entonces tenemos un montón de cine muy vinculado a lo étnico, sobre todo documental, aunque por ahí he visto ficciones, pero todavía se está haciendo muy poquito en este género para todo lo que se podría hacer. Estamos todavía en deuda con el cine de ficción puro y duro, que no importa qué explore, puede explorar el tema indígena como han hecho Pedro Jamioy o Nairo, pero nos falta mucho más, pero ya estamos dando esos primeros pasos. Esto en cuanto a géneros. En cuanto a temas, sobre todo nuestros temas tienen que ver con la tradición, lo ancestral, los saberes. Pero, como lo hemos discutido en nuestras reuniones del tejido de cine, tenemos todavía una deuda con nuestros conflictos. Claro, en el interior del país se dice “ah, es que otra vez las películas sobre la violencia y otra vez…”, pero claro, como solo lo han visto por televisión, entonces la manera en cómo lo han visto los cansa, pero nosotros necesitamos contarnos esos a nosotros mismo y hacer visibles esas realidades de las que todavía no hemos hablado. A mí me parece que por ahí eso nos falta. En el documental se han empezado a hablar algunas cosas por ahí que tiene que ver con el conflicto, sobre todo en el Medio Putumayo. Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablo de conflicto no solo me refiero al conflicto armado, sino a otro tipo de conflictos como los socioambientales, pero siento que ahí nos faltó fuerza, aunque entiendo que nos falta fuerza, entre otras, porque nos da miedo todavía. Es claro que no se puede hablar tan abiertamente de algunas cosas. A mí me pasó hace un año y medio que unos tipos llegaron a hacerme una amable amenaza mientras estaba en un entierro allá en Puerto Asís, entonces por eso uno entiende que el proceso de hablar de esas cosas sea un poco más lento.
Otro tema con el que tenemos todavía mucha deuda es el de diversidades. Eh, porque somos un departamento muy tradicionalista o por lo que sea, no estamos hablando de las diversidades. Por ahí el intento que hizo Sebastián Galvis con el líder LGBTIQ+, Durlandy Acosta, con el corto Durlandy somos todes. Aunque no solo estamos hablando de diversidades sexuales y de género, sino otras diversidades poblacionales. También tenemos que hablar sobre las nuevas diversidades del departamento, aquellas que no solo están pensando en lo étnico o lo comunitario, sino con temas trascendentales como el amor, nos falta hacer películas de amor, sobre la amistad… Por eso todavía tenemos muchos espacios para seguir haciendo. Como que me fui muy lejos con la pregunta ja, ja, ja
William: no, para nada, esos son los temas que quería hablar y me gustaría anotar que todo esto habla de cómo ha venido dándose el cine en el país en relación con los medios de producción de los que hemos carecido y que el género documental ha sido clave para la conematografía de las regiones, eso por las condiciones para hacer cine y el acceso a los públicos, porque no es lo mismo hacer una película en Putumayo que en Bogotá o en Antioquia, aunque parece obvio, aunque no es tan obvio cuando nos damos cuenta de qué hay de por medio. Por ejemplo, entre otras, las garantías para la realización sin que medien amenazas como tú nos cuentas. Yo creo que, de todas maneras, se está dando ese proceso evolutivo, como por usar ese término, en relación con las capacidades que están emergiendo para la creación y los medios como los celulares que están permitiendo otra cosa y que seguramente van a llegar a estos temas que tú mencionas.
Estamos convencidos de que en Putumayo se está tejiendo una red importante de producción audiovisual en un sentido también un poco más industrializado porque, por ejemplo, en Villagarzón conocemos la productora In The Hayden Paradise que se centra en la producción de videos musicales y otras apuestas. Entonces, creo que ese “país periférico” como tú has mencionado en otros espacios, está tratando de contarse ahora con las tecnologías con las que se dispone. Robert, en una descripción tuya que encontré por ahí, me llamó la atención que tú dices que haces “cine afroamazónico” y quiero preguntarte a qué hace referencia eso.
Robert: digamos que esa es justamente una de las búsquedas que yo tengo. Yo siento que la última peli que grabamos el año pasado, que todavía no se ha estrenado y esperamos que se estrene el año que viene, ha logrado concretar más esto de lo afroamazónico. Yo soy hijo de unas personas que vienen de un territorio totalmente distinto o que migraron al Putumayo, por ende me he criado con esas tradiciones, con esos valores y esa manera de ver el mundo, pero crezco en un territorio que es totalmente distinto y que tiene otra manera de ver el mundo porque crezco con primos que son indígenas, amigos de otras comunidades. Justo cuando me fui a Cali, hacia el final de mi estancia allá, estaba en esa búsqueda de quién soy yo realmente.
En el Putumayo soy como una especie de extraño, pero cuando llego a otro lugar tampoco me creen que yo soy del Putumayo; y todo eso por la georacialización, te categorizan de una solo con verte. Entonces, en esa búsqueda, yo empecé a plantear que quiero hacer un cine que recoja esas dos vertientes de las que soy hijo, entonces una de las conclusiones más importantes a las que llegué, y lo puedes ver en Tras su Huella Infinita, es que yo soy hijo de ríos, nieto de ríos porque mis papá nacieron junto a unos ríos específicos y yo nazco junto a otros ríos específicos y esto nos convoca independientemente de la región. Luego, llegó a la conclusión de que soy hijo de unas espiritualidades por varios lados, porque mis papás llegan con una espiritualidad que, aunque ellos la nieguen, está ahí porque ellos eran cristianos evangélicos, pero se la han pasado huyendo de eso. Eso me ha hecho preguntarme sobre mi relación con esa herencia de la que se han escapado porque cómo así que está presente, pero no está y cómo es eso. También fueron esquivos con la espiritualidad con la que se toparon ahí en Puerto Asís y lo hicieron perder a uno. Entonces esas conclusiones me han servido para entender de dónde agarrarme. En el diálogo de esas dos cosas es que quiero encontrar mi camino.
En Tras su Huella, todavía está la mera exploración de ese elemento que es el río que se ha vuelto recurrente en todo lo que hecho y creo que en todo lo que haré. Luego en El Olvido está el río que comienza a aparecer de una manera espiritual porque es un ruido que escuchamos, el cuerpo desaparecido viene de un río ajeno hacia este lugar que es la montaña y con eso empiezo a recoger esa espiritualidad con esa herencia afro dando lugar a los cantos que se hacen para los muertos, los cantos que se hacen para los niños. Y ya ahora en Garzas, que fue la peli que hicimos hace poco, están todas estas cosas reunidas, pero agregándole el elemento de la selva como un ser espiritual si se lo quiere entender así. Entonces esto de lo afroamazónico, más que una categoría, es algo que me permite una búsqueda, es algo que yo elaboré para poder agarrarme
William: te pregunto esto porque con todo este tema de estas categorías tal vez se espera que actuemos de ciertas maneras o se legitiman ciertas formas de hacer las cosas sobre otras ya en espacios más amplios por esto de la exotización y puede darse que se abran posibilidades de proyección más de acuerdo con eso que con lo que se hace. Entonces yo pienso que es importante que como cineastas esas referencias o categorías como lo “ancestral” abran más posibilidades para la creación y la exploración de esto que tu mencionas, sobre los lugares de donde somos, los horizontes hacia donde queremos ir y lo que pasa con nosotros ahora mismo y no se vacíe de sentido esto de la búsqueda de las “raíces”. Ya para ir redondeando, quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia como productor colaborando con otras experiencias cinematograficas en otras regiones.
Robert: claro, para mí, y es una de las cosas que siempre les he planteado a las personas del tejido del cine en el Putumayo, las cosas fueron como al revés, porque yo me fui para poder encontrarme, con lo cliché que eso es, pero haciendo las cosas por fuera fue que descubrí todo esto que te he contado, también dentro de un esquema formativo que impide que justamente las personas de las regiones lleguen a esos espacios y que no los tenemos disponibles allá en lugares como Puerto Asís como ya es sabido. Pero fue con esa posibilidad de formarme en el centro que di con otras personas de esos lugares periféricos que llegaron ahí y fue con quienes pude empezar a armar esa mirada más amplia del país. Pero, por ese esquema profesionalizado yo ya comencé a hacer mis cosas de unas maneras que no es el que se maneja en las regiones y sé que eso puede llegar a ser una falencia de la que tengo que sacudirme, es decir, cómo poder hacer cine sin tener que limitarnos por todas las exigencias técnicas de la academia y la costosa industria en lugares con otras condiciones muy diferentes, porque eso puede llegar a ser muy frustrante por no poder alcanzar toda esa plata que supuestamente se requiere. pero lo bonito es que desde lugares como el Putumayo la gente tiene, paradójicamente, esa ventaja de ser más arriesgados con su cine porque no están pensando tanto en eso. Claro, hay que llegar en algún momento a trascender esto de que todo el mundo preste sus equipos, todo el mundo regala su trabajo, todo esto tiene que ser digno también en las regiones, pero, por ahora, en el camino me parece que eso permite una exploración sin tanta limitante. Porque, aunque ya hay gente pensándolo, hasta hace muy poco casi nadie estaba pensando en las grandes herramientas técnicas para poder empezar a hacer, sino que se avientan con el celular, con la camarita de fotos un poco más sencilla y con eso hacemos. Eso es una potencialidad vs ese esquema más rígido de la producción.
Tras su Huella Infinita es un ejemplo de eso. Yo no tenía cámara en ese momento. Andrés Gaviria, un amigo que trabaja con los pajareros en Puerto Asís, me prestó su cámara y con esa, en dos o tres días, grababa a mi mamá y luego se la devolvía. Con eso yo hice esa peli. Eso acá [en los grandes circuitos] es impensable “no, yo cómo voy a grabar una película con una Nikon 5000”. Y mira las calidades de esa peli, esa peli se ha visto en salas en Italia, en Argentina, en Brasil, un montón de sitios. Claro, si uno tiene las posibilidades, pues chevere, grabe con lo mejor que tenga, pero sino no se limite y esa es una de las posibilidades de las regiones. Por eso nosotros estamos pensando mucho nuestros procesos: cómo grabamos, qué grabamos y cómo hacemos para mediar entre la calidad y los recursos disponibles para no limitarnos y encontrar nuevas posibilidades.
William: y eso que mencionas es algo que es necesario observar, porque, por ejemplo, algunos críticos del cine mencionan que la gente, particularmente en estos lugares, está haciendo sin reflexionar mucho acerca de la historia del cine y el desarrollo de los métodos y no alcanzan nuevas propuestas sino que se embarcan en la repetición mal hecha. Entonces creo que eso se complica cuando los medios formativos y técnicos no están presentes y la gente tiene que aventarse y encontrarse en ese hacer con preguntas sobre cómo proceder y cómo será mi propio esquema narrativo.
Robert: sí, y yo pienso que lo más importante para el cine de las regiones, antes que la calidad técnica, es que cuente algo, enpeliculese con lo que usted tenga a la mano y como quiera cuentese. Y lo digo viniendo desde la academia porque, en teoría, debería estar diciendo: no, usted primero tiene que aprender el lenguaje cinematográfico y todas las técnicas; pero primero hay que tener esa cosa de querer contar algo y ya de para allá en el camino se van aprendiendo esas cosas, pero no es lo más importante. Yo si defiendo esa idea de que es partir de eso, de que queremos contar algo. Incluso, yo defiendo la idea que me encuentro en las regiones y que en el interior lo critican mucho de que el cine de las regiones tiene un lenguaje de telenovela o no sé qué, pues nada, con eso fuimos educados, con eso hacemos, así se educó nuestro ojo, pues así procedemos mientras tanto y vamos explorando. Yo siempre digo que estamos en la etapa de conocer la herramienta y tenemos que ser libres.
William. Robert, quiero cerrar esta conversación preguntándote cuáles son esas pelis que te mueven y cuál es tu última recomendación para impulsar el cine en las regiones.
Roberth: en cuanto al cine que me mueve, es un cine que yo invito a la gente a no verlo ja, ja, ja, ja. Es chistoso porque las primeras pelis que a mí me movieron yo decía” no, mis referentes son Vela Tar, Tarkovsky…” esas naves espaciales como decimos con el parche de acá y no, es decir, no quiero decir que no haya que verlas, pero no creo que esas deban ser nuestras magnas referencias. Son buenas películas, pero esa visión nos ha hecho mucho daño, porque esos son los referentes canónicos de ese cine académico, intelectual y por lo general europeo que no hacen parte de nuestra educación del ojo y parece chistoso lo que digo yo de las telenovelas, pero es que venimos educados de ese lenguaje, o sea, en una región uno tiene acceso a 20.000 novelas antes que a una película. Además, a las películas que tenemos acceso son las más comerciales y muy poco cine independiente. Entonces, después fui encontrando la pasión en ver más cine iraní, por ejemplo, por ver cine de países africanos como Ghana o Mozambique, otros directores gringos y, claro, nuestro cine latinoaméricano.
Finalmente, yo siempre invito a la gente del Putumayo y es a que no establezcan mi trabajo o el de otra gente necesariamente como punto de comparación inicial teniendo en cuenta que yo inicié con privilegios fuera de allá y he tenido acceso a otros recursos. Entonces, lo primero es poner de primeras las ganas de hacer y yo siento que muchas de las personas que he conocido en el Putumayo si están motivadas por el hacer y eso me parece fundamental. Es querer contar independientemente de la herramienta que tengan, los recursos (claro es me queda un poco complicado decirlo desde mi posición), intentar lanzarse y pensar sobre todo en eso que queremos que vean sobre lo que somos capaces de hacer y de decir desde nuestros lugares. Aunque este camino es difícil, pero es muy bonito y hay que seguir dándole la vuelta.