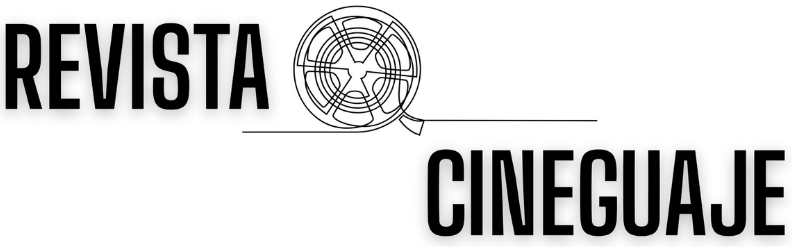Editorial
Por William Hernández
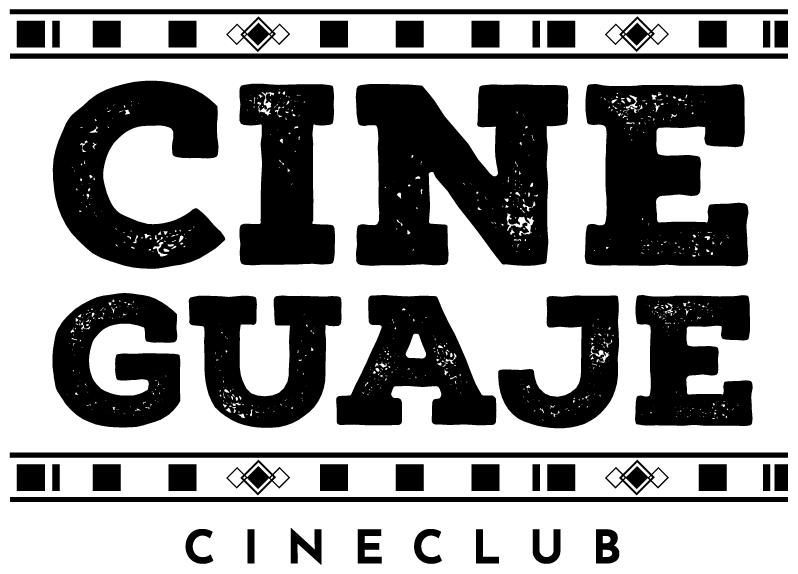
“El cine no es una imagen de la vida, sino una vida hecha de imágenes”.
Jean-Luc Godard, entrevista en Cahiers du Cinéma (N° 138, diciembre 1962)
El Putumayo y otras regiones de Colombia exigen su propia imagen, su propia vida y su propia historia. Hoy asistimos al surgimiento de un cine hecho desde estas tierras de la selva amazónica y el sur de los Andes, una creación que hace posible el segundo volumen de la revista Cineguaje.
Esta publicación nace con la intención de abrir discusiones sobre un cine que, en palabras de Robert Brand Ordóñez, reconocido cineasta putumayense, “es arriesgado en su hacer”, un cine que desde los años 80 se apropió de los medios disponibles para construir imágenes en movimiento, con el propósito de narrar la vida de pueblos indígenas como los Kamëntsá Biyá, la gente del Alto Putumayo y las historias de los pueblos Cofán y otros habitantes del bajo y medio Putumayo. Nos interesa recuperar esos más de cuarenta años de historia cinematográfica que, en la última década, han visto un auge en la creación audiovisual de la región, con un entramado de películas, colectivos de comunicación, cineclubes, cineforos y festivales que consolidan un ecosistema audiovisual y cinéfilo digno de toda nuestra atención. Una muestra de que otros centros son posibles.
La primera edición de esta revista, publicada en 2023, nació con un carácter más autorreferencial, fruto de una iniciativa modesta que se propuso explorar el sentido del cineclubismo en un municipio como Mocoa, históricamente periférico frente a los centros de poder y afectado por una baja inversión pública con consecuencias directas sobre la producción artística. Sin embargo, aquel primer ejercicio editorial nos permitió ver con claridad que ya existía un camino propio en lo comunicativo, artístico, organizativo y científico vinculado al cine en Mocoa y en todo el Putumayo. De ahí surgió la necesidad de una plataforma de discusión que funcionara como archivo vivo, capaz de reunir y proyectar la cinematografía hecha en la región y, por qué no, en toda la Amazonía y la Orinoquía, macro-regiones históricamente excluidas de los principales centros de pensamiento y producción, pero que ofrecen propuestas que aquí queremos explorar, problematizar y fortalecer.
Desde el cineclub Cineguaje hemos observado que el cine contemporáneo del Putumayo, como en otras zonas del país, ha estado marcado por la exploración de conflictos sociales, territoriales y ambientales, por la representación de formas de vida rurales e indígenas, así como por las experiencias urbanas en el contexto selvático y de piedemonte. Estas historias se narran tanto en el documental como en la ficción, con predominio del primero, siguiendo la tradición de un cine social y no oficial, como el de Martha Rodríguez, Jorge Silva, Carlos Bernal y Beatriz Bermúdez, entre otros. En el caso del Putumayo, resaltan nombres como Pedro Jajoy (Samai Kutij, 2020), Sandro Meneses (El Chamán, el Último Guerrero, 2016), Sebastián Galvis (Productora Amarun), Alexander Artega y Jacobo Martínez (La ciudad de los ríos, 2022), Milena Potosí (Cacatemp o Tiempo Antiguo, 2022) o el ya mencionado Robert Brand (Tras su Huella Infinita, 2021; El Olvido, 2023), junto a muchos otros que han roto con la figura del director solitario para inscribirse en procesos colectivos de formación audiovisual y de creación comunitaria.
Este cine, surgido en un territorio con formas particulares de entender el mundo y relativamente aislado del influjo industrializador de los grandes centros económicos, abre preguntas necesarias: ¿qué significa hacer cine desde la periferia?
¿Qué narrativas nacen cuando las cámaras se ponen al servicio de las comunidades y no del mercado?
¿Qué pasa cuando el Putumayo deja de ser solo locación para convertirse en autor?
No podemos pasar por alto que la emergencia de un cine propio en el Putumayo está ligada al papel de sus movimientos sociales, especialmente indígenas y campesinos, que han impulsado la producción audiovisual como una herramienta política y cultural. De esas gestas colectivas nacieron procesos fundamentales como el Consejo de Cinematografía y Audiovisuales del Departamento del Putumayo (CCADP), espacio que ha logrado visibilizar el cine como un sector estratégico para el desarrollo cultural del territorio. Gracias al CCADP se han movilizado recursos para la producción audiovisual y se consolidó el documento Diagnóstico del sector audiovisual y de medios interactivos del Putumayo, un mapeo valioso de actores, potencialidades y retos del ecosistema cinematográfico departamental. Este tipo de procesos demuestran que el cine en Putumayo no es un acto aislado de creación artística, sino parte de una apuesta social más amplia que busca convertir la producción audiovisual en un derecho cultural y un motor de transformación territorial.
Esta revista no viene a reclamar un lugar en la mesa del cine colombiano, sino a mostrar que el Putumayo ya construyó su propia mesa. Una mesa tallada en madera de chonta, donde caben las cámaras de bajo presupuesto, las historias que huelen a selva y las narrativas que nacen de asambleas comunitarias antes que de escuelas de cine. Si el cine nacional ha visto este territorio como un escenario exótico, nosotros lo reivindicamos como sujeto creador. No somos “cine emergente”: somos la emergencia constante de un cine que lleva cuatro décadas filmando entre la resistencia y la selva, entre expresiones comunitarias campesinas y los saberes de los pueblos indígenas, entre el olvido estatal y la memoria que persiste en celulares y cámaras prestadas.
Faltan todavía muchas voces y miradas: las disidencias sexuales, las juventudes, las historias íntimas que nos mueven como humanidad aunque suenen distinto según el idioma o el territorio. Esta revista quiere ser una caja de resonancia para esas voces, un espacio para leernos, reconocernos y seguir inventando nuevas formas de mirar.
La mesa está puesta.