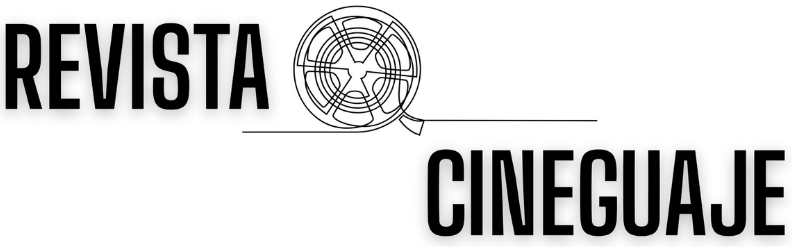La formación audiovisual como semilla de transformación comunitaria.
Por Luisa Sossa Henao
En mayo de 2025, mientras presentaba la experiencia de la Escuela Taller Selvas Vivas en el Muyuna Fest de Iquitos, Perú, una certeza se hizo evidente: las semillas plantadas desde 2019 en Puerto Guzmán, Putumayo estaban listas para germinar en otros territorios. Amazon Frontlines expresó su interés en replicar nuestro proceso de formación en la amazonía ecuatoriana y en la comarca Guna Yala en Panamá.
Más cerca, con la comunidad Cofán de Bocana de Luzón, en el municipio de Orito, estamos en conversaciones para adaptar nuestro proceso a su territorio. Y las comunidades Nasa de Puerto Guzmán, con quienes trabajamos en 2024, reiteran su compromiso de seguir participando, reconociendo que nuestra forma de acompañar respeta sus propios principios educativos.
Lo que comenzó como una experiencia formativa en Puerto Guzmán ahora se proyecta como una red transfronteriza para acompañar otros territorios en sus contextos y cosmovisiones.

"Taller Selvas Vivas"
Puerto Guzmán, segundo municipio más extenso del Putumayo, es un territorio marcado por el conflicto armado interno, las economías ilegales y el abandono del estado. Ha padecido las peores tasas de deforestación registradas en Colombia desde 2016, aunque conserva los últimos bosques que conectan la Amazonía colombiana con Los Andes.
Aquí hemos construido un proceso de co-formación donde el intercambio de saberes fluye en múltiples direcciones; las participantes son las únicas con legitimidad para protagonizar sus propios relatos; las problemáticas locales se convierten en materia prima narrativa, y el territorio funciona como aula viva.
Este alcance global nace de dos ciclos formativos. En el primero,”Taller Selvas Vivas” (2021-2023) trabajamos con una diversa comunidad educativa de la Institución Amazónica: mujeres campesinas, jóvenes indígenas y afros, adolescentes, madres, estudiantes, exalumnos y docentes. Con celulares -porque nos interesa que trabajen con lo disponible, no con equipos sofisticados- se produjeron doce obras, diez que combinan fotografías con narración sonora y dos más elaboradas. Voces diversas que, al nombrar lo propio desde sus vivencias, logran trascender fronteras: una hija que descubre el sacrificio de su padre aserrador, familias que ya no pueden bañarse en el río Caquetá, hijas que confrontan a padres ganaderos…

El segundo,”Cuidadoras de Vida” (2024) marcó un cambio profundo en nuestra forma de acompañar. Trabajamos con dos comunidades Nasa en espacios de cocreación donde partimos de la práctica para llegar a la teoría, no al revés. Se imponía su mirada, su cosmogonía, poniendo las herramientas al servicio de sus necesidades. Surgieron dos producciones: una sonora sobre ser Nasa en Puerto Guzmán y otra de su llegada al territorio. Lo fundamental fue que las comunidades decidieron usar estas obras exclusivamente para fortalecer su comunicación interna, reflejando una apropiación profunda hacia sus necesidades de pervivencia cultural.
Esta experiencia nos desafió a desaprender muchas certezas: las dinámicas de trabajo, los tiempos, las formas de tomar decisiones se transformaron completamente. Nuestro rol pasó a ser mucho más de escucha y menos de orientación.
Las narrativas auténticas son universales. Las producciones realizadas por mujeres y jóvenes campesinas de Puerto Guzmán entre 2021 y 2024 hoy sensibilizan anualmente entre 700 y 900 estudiantes europeos en Francia y Alemania. Han viajado por Colombia y cruzado océanos llegando hasta colegios en Estados Unidos. Como lo confirmó Dolores Gálvez, profesora en Utah: “Estos videos tienen un enorme valor pedagógico porque están hechos desde el territorio por las personas que viven los desafíos. Eso llega al corazón y tiene sustancia.”
Los reconocimientos legitimaron nacional e internacionalmente esta experiencia. El Ministerio de las Culturas otorgó cuatro reconocimientos consecutivos entre 2022 y 2024, confirmando la pertinencia del proceso. La cooperación francesa ha respaldado financieramente todas las etapas, consolidando una sostenibilidad que ha permitido no solo su continuidad sino su expansión.
Las participantes del primer ciclo lograron autonomía: primero se organizaron como Colectivo y luego se formalizaron como “Corporación Audiovisual Selvas Vivas”. Ganaron becas nacionales y gestionan proyectos autónomos. En 2024 nos acompañaron técnicamente en “Cuidadoras de Vida”, apostando por su proyección como formadoras.

Lo que está sucediendo nace de nuestro rol como acompañantes que valoramos su identidad, respetamos formas narrativas propias, animamos la autenticidad de las historias, adoptamos tecnologías apropiadas y exigimos calidad para que se sientan orgullosas de sus producciones. Todo respaldado por un equipo profesional sensible y riguroso. Siempre hemos navegado entre incertidumbres y preguntas: la pandemia nos desafió pero la superamos con ingenio, estímulos y compromiso, creando 10 cortometrajes en confinamiento y aprendiendo a sortear cada obstáculo que aparece en el camino.
Esta ha sido nuestra forma de hacer cine comunitario: tanto en los procesos de creación como en la circulación de las obras resultantes, siempre promoviendo la reflexión, la autocrítica y el llamado a la acción dentro y fuera del territorio. Pero las preguntas de hoy son diferentes a las de 2019, y nos desafían a pensar cómo llevar este cine comunitario a los terrenos de las redes digitales.
Los jóvenes llegan con teléfonos en las manos, acostumbrados a TikTok, Instagram, a la inmediatez y la viralización. Y es tentador ver esto como una amenaza a la profundidad narrativa que buscamos cultivar, pero nos preguntamos ¿y si fuera una oportunidad? ¿Y si en lugar de resistir estas corrientes, aprendemos a navegar en ellas? ¿Y si la autenticidad territorial que tanto valoramos puede encontrar en estas plataformas nuevos canales para expandirse, sin perder su esencia?
Hemos aprendido que cuando alguien cuenta desde lo que genuinamente le toca, desde sus propias preguntas y búsquedas, emerge algo único que trasciende cualquier fórmula. Esa originalidad que escasea en las redes podría venir precisamente de quienes habitan los territorios con historias auténticas que contar.
Tal vez más que “proteger” a los jóvenes y sus comunidades de estas nuevas formas de comunicar, el reto es descubrir con ellos cómo sus formas de entender y contar el mundo pueden moverse en estos medios digitales sin perder profundidad.

Para concluir
Quizás la respuesta no esté en elegir entre lo tradicional y lo digital, sino en tender puentes entre ambos mundos. Que lo profundo del territorio dialogue con la superficialidad de las redes para que sus historias ocupen un lugar, donde todo es efímero.