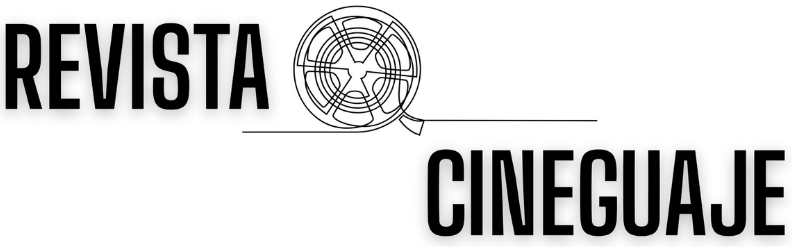Más allá del centro: nuevos territorios del cine colombiano
Por Juan Andrés Rodríguez
Las dinámicas del centralismo parecen confinar el cine colombiano —un nefasto concepto al que nos han acostumbrado para abordar la producción y filmografía nacional como un todo sin matices— a los mercados y festivales de Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali. En estos espacios es habitual encontrar las mismas caras, hablando con total seriedad sobre la necesidad de repensar los modelos de producción y distribución para transformar el cine en el país, mientras participan en un conversatorio o cóctel auspiciado por las grandes plataformas de streaming. Un sector de la “industria” audiovisual colombiana se ha abanderado como la resistencia a la corriente comercial, la vanguardia del cine independiente y el frente de lucha por la descentralización como uno de sus nobles objetivos.
Es un contexto que nos ha encerrado (y digo “nos” porque soy de los que frecuenta estos espacios) en una burbuja de grandilocuencia e ignorancia ante un hecho importante: el cine en Colombia ya se está descentralizando. Tal afirmación puede parecer ilusoria, pero me sostengo en ella porque hay varias muestras de una resistencia a las dinámicas que piensan y presentan el cine nacional como lo que ocurre en estos espacios. Desde la creación de colectivos con espacios de formación y exhibición, hasta la producción desde el territorio, en el país están ocurriendo cosas que hacen imperantes varias preguntas: ¿Cuáles son estas muestras? ¿Qué visión presentan del cine nacional? ¿Y cómo transforman las dinámicas del centralismo en el audiovisual colombiano?
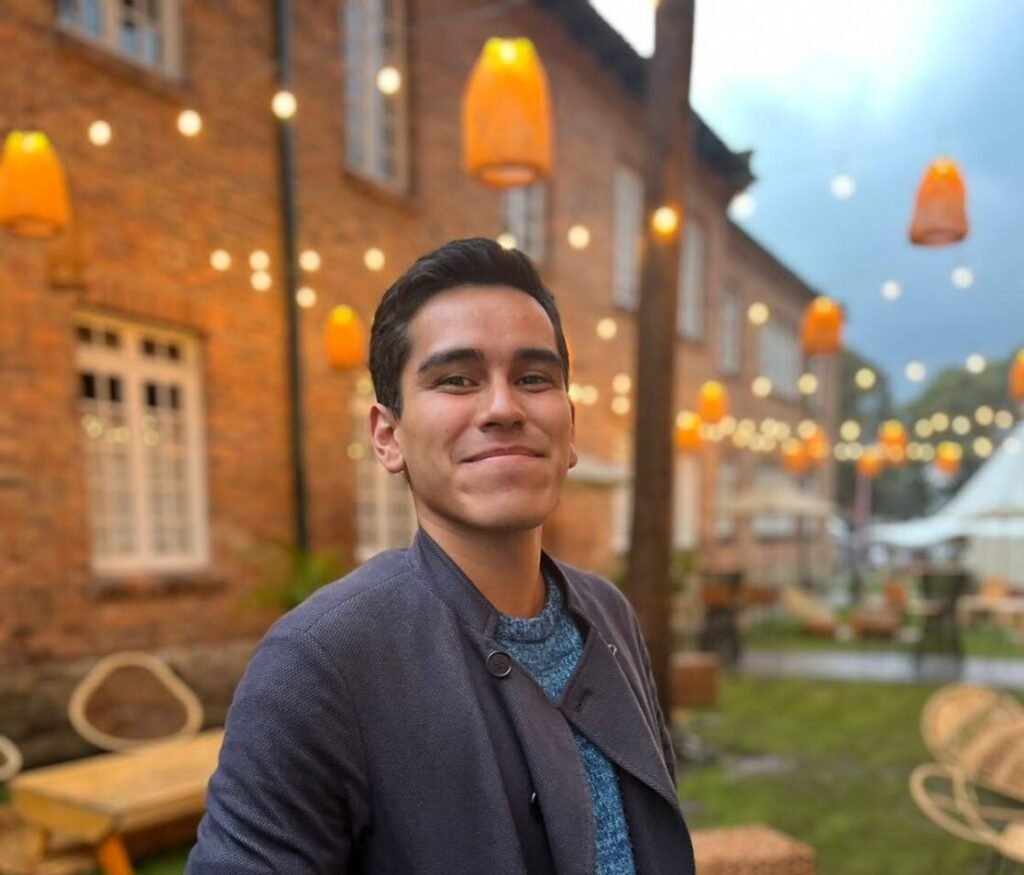
El “boom” del cine colombiano
Una premisa fundamental para este análisis es que no es lo mismo hablar de películas que hablar de cine. Las películas son el eje material del cine, células de una estructura más grande y compleja que la unidad de sus partes: el cine, entendido como el conjunto de relaciones y expresiones que surgen en torno a las películas. Por lo tanto, hablar de un cine descentralizado no puede referirse exclusivamente a la producción de cortometrajes o largometrajes en varias regiones del país, sino que obliga a expandir la mirada hacia las diferentes expresiones del cine en Colombia: cineclubes, festivales, talleres, escuelas, revistas y otras formas de encuentro.
Con esa idea en mente, el incremento de estrenos nacionales —con un récord histórico de 79 largometrajes colombianos en 2024 (Proimágenes, 2025)— es más relevante en términos de los temas y discursos que proponen los realizadores que por su impacto económico, ya que el contexto de producción sigue siendo muy precario en términos de remuneración y sostenibilidad para los artistas colombianos.
Ante este “boom” de la producción en Colombia, que desde lo institucional se celebra como un gran logro, es importante aproximarse con una mirada crítica que se pregunte por las múltiples cualidades de estas producciones: quién las hace, su contexto de formación y producción, sus intenciones, las formas en que elaboran el discurso, a quién buscan llegar y cuáles son los espacios donde se exhiben, entre tantas otras preguntas. Manifestar estas inquietudes y explorarlas —desde el debate en un cine foro hasta la crítica especializada— es lo que permite al cine colombiano adquirir un carácter complejo.
El surgimiento y fortalecimiento de estos espacios de pensamiento sobre el cine es lo que me permite decir que sí está ocurriendo una descentralización más allá de la producción. Esto contrasta con el hecho de que no hay estudios ni registros que permitan analizar con datos el panorama de cineclubes, revistas y otros proyectos autogestionados en torno al cine en Colombia, lo que resulta en una limitación de su alcance y la fragmentación de una conversación en la que la pluralidad de voces es primordial. El censo de estos proyectos debería ser un objetivo para Proimágenes en su misión de “fomentar y consolidar la industria cinematográfica colombiana”, pero incluso sin apoyo institucional, la gestión desde los mismos colectivos puede tener como principal resultado el fortalecimiento de su trabajo como una forma de descentralizar el cine en Colombia.
Un cine descentrado
Pedro Adrián Zuluaga, un referente de la crítica nacional, publicó un tuit llamativo sobre la programación de la edición 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), espacio que muchos consideran como epicentro del cine en Colombia. Zuluaga describe el panorama nacional como un cine sin centro, sin certezas ni claridad, que podría ser el paso hacia un nuevo cine de forma incierta. El comentario es ambiguo y algo ampuloso, pero creo que acierta al decir que el cine en Colombia está descentrado en muchos aspectos, y eso es consecuencia de la recursividad y curiosidad con la que se están elaborando las películas. En estos espacios se hace evidente la intención de muchos cineastas por irrumpir en el panorama nacional con relatos, cuestiones y lugares que antes no se habían representado o cuya representación era elaborada desde una mirada externa.
El conflicto y las dinámicas de clase se han tornado lugares comunes en el imaginario del cine colombiano. Son cuestiones centrales en la historia y estructura del país, por lo que es inevitable que atraviesen la creación artística. Sin embargo, en el caso del cine, la representación parecía estancada entre la dramatización de los contextos vulnerables —con el debate sobre la “pronomieseria”— y la producción comercial que usa los estereotipos de “lo popular” en comedias que usualmente lideran la taquilla nacional. Más allá de criticar lo que en ellas se presenta, el problema es que su prominencia —auspiciada por un modelo de distribución y exhibición en el que cadenas como Cine Colombia dan prioridad a producciones apoyadas por empresas del mismo conglomerado— termina por limitar la percepción del público general sobre el cine colombiano.
Ese cine descentrado al que se refiere Pedro Adrián es un cine que rompe ese paradigma sin dejar de lado esos temas. Películas construidas desde el material de archivo de noticieros, como Nuestra película (Diana Bustamante, 2022); el archivo de la NASA, como

Bienvenidos conquistadores interplanetarios y del espacio sideral (Andrés Jurado, 2025); o el archivo de la filmografía nacional, como Mudos testigos (Luis Ospina & Jerónimo Atehortúa, 2023), son muestra de otras formas de pensar, desde las imágenes, cuestiones como la violencia y la memoria.
El relato desde y del territorio se ha vuelto otro foco. El documental observacional que muestra un Caribe peninsular y palenquero en La Bonga (Canela Reyes & Sebastián Pinzón, 2023), en contraste con el Caribe central e indígena de Positivo/negativo (David Aguilera, 2025). El Pacífico de Cantos que inundan el río (Germán Arango, 2021) en diálogo con las formas surrealistas y oníricas de la tradición a través de la ficción en Yo vi tres luces negras (Santiago Lozano, 2024). El choque entre la tradición amazónica y la institucionalidad occidental visto desde lo experimental en Tarro vacío (Vitilio Iyokina, 2024) y la incursión al desarrollo de la infraestructura en el piedemonte amazónico con Suspensión (Simón Uribe, 2019).
Incluso hay una subversión de los códigos del cine de género en Colombia. La comedia se usa en La Suprema (Felipe Holguín, 2023) para criticar el abandono del Estado y celebrar el esfuerzo colectivo, mientras que el drama en Medellín se aborda desde la odisea interna del autodescubrimiento y el placer femenino en La piel en primavera (Yennifer Uribe Alzate, 2024). El western de tradición hollywoodense en el cañón del Chicamocha en Adiós al amigo (Iván Gaona, 2019) y el terror de serie B construido desde el archivo en La noche del minotauro (Juliana Zuluaga, 2023).
Estos títulos, que han participado en grandes festivales internacionales y nacionales, son los que llevan a la crítica a proclamar que hay un cine descentrado. Y concuerdo en parte con esa idea, ya que muchas de estas películas presentan propuestas diferentes y refrescantes para la filmografía nacional. Pero también es importante reconocer que muchas son resultado de una exposición a corrientes vanguardistas y de una formación en escuelas extranjeras, cuya preocupación gira en torno a la epistemología del cine y sus formas. Aunque interesantes, tienden a caer en el esnobismo. También es esnobista subestimar el interés por estas películas, pero su concentración en los circuitos de festivales, cinematecas y espacios alternativos —que usualmente se limitan a las grandes ciudades— crea un vacío sobre su recepción fuera de esos espacios.
También hay un vacío en el debate sobre las formas del cine comunitario. Sobre este cine se suele hablar desde su importancia social y su valor pedagógico, lo que implica cierta condescendencia hacia sus resultados y formas. Su exhibición es muy limitada, y cuando se programa en festivales nacionales, tiende a relegarse a una sección paralela. No hay claridad sobre cómo abordarlo sin exigirle el mismo estándar que al cine profesional, pero esto es consecuencia de la escasa exposición a este tipo de obras, lo cual impide pensarlas en sus propios términos.
Decir que el cine se ha descentrado implica una movilización en múltiples direcciones, pero también que se ha distanciado de algunos lugares. Si bien en el panorama nacional surgen cada vez más propuestas innovadoras y vanguardistas —un atrevimiento que hacía falta en la filmografía nacional—, la relevancia que estas toman en los espacios de exhibición y discusión termina por excluir otras formas de cine que, por sus condiciones de producción y objetivos, trabajan con formas más convencionales. Es necesario crear más espacios de encuentro entre estas formas de cine, en diversos lugares del país, porque son la posibilidad para que las audiencias exploren, conozcan y compartan su opinión. Y eso es lo más importante.

El cine no se crea en un vacío
El cine no se crea en un vacío. Se alimenta de ver películas y de pensar, desde la conversación y la escritura, sobre las emociones e ideas que estas despiertan. Así se cultiva la cinefilia, la ansiedad por sorprenderse con nuevas formas, el disfrute de analizarlas y el anhelo por crearlas.
La descentralización del cine es necesaria para ese proceso creativo: para que se pueda descentrar con el propósito de expandir sus horizontes. Y esto no requiere necesariamente un cambio estructural en la institucionalidad o en la industria, porque la gestión comunitaria y sus proyectos son ya la vanguardia de este proceso. Es necesario pensar en su articulación y colaboración para su fortalecimiento, porque eso abre la puerta a más encuentros, más ideas y más respuestas a la pregunta eterna de Bazin: ¿Qué es el cine? Para mí, el cine es, entre tantas cosas, lo que ocurre más allá del centro.