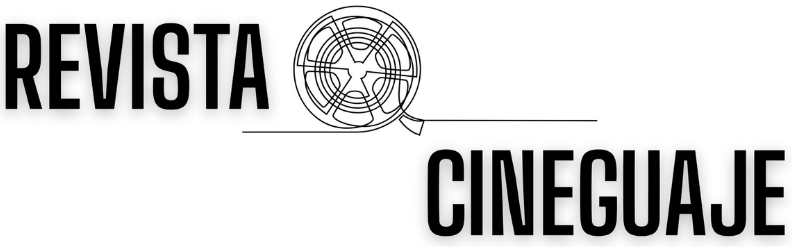Resistir desde el sur: imágenes de vida y memoria en el Putumayo
Caminar con la cámara al hombro por los caminos del sur no es simplemente capturar imágenes. Es entrar en diálogo con la selva, con el río, con las miradas que se cruzan y con las memorias que se resisten a desaparecer. En el Putumayo, cada fotografía tiene su propia historia, y cada historia es parte de una resistencia más amplia: la de una región que, pese al olvido y al extractivismo, sigue creando, sembrando, contando.
Este texto no pretende hacer teoría sobre el cine amazónico ni revisar históricamente las representaciones audiovisuales de la región. Mi intención es otra: compartir, desde lo vivido, cómo la cámara puede ser herramienta de escucha, de cuidado y de transformación. Cómo, en medio del monte, del conflicto, de la siembra, de la lluvia, también nace el cine. Porque aquí, en el Putumayo, el audiovisual no es una industria. Es una práctica vital.
Desde hace años he venido recorriendo el territorio con una intención clara: no documentar desde afuera, sino habitar desde adentro. Las imágenes que aquí expongo4, como parte de mi trabajo audiovisual y comunitario, no nacieron por encargo ni por curiosidad. Son fruto de procesos largos, de confianza, de conversaciones silenciosas. Son fragmentos de una película que aún se está filmando: la de la vida misma en el sur de Colombia.

Territorio que enseña
Hay algo profundamente pedagógico en el Putumayo. No hablo de escuelas, aunque las hay; hablo de lo que enseña el agua, el barro, la niebla. En este territorio aprendí a mirar de nuevo. A desaprender lo que la academia me había enseñado sobre los planos y la luz. A entender que un buen encuadre no es el que cumple con reglas estéticas, sino el que respeta la dignidad de quien aparece.
Mis primeras imágenes nacieron en la vereda, entre caminos de tierra roja y cultivos rodeados de monte. Me acerqué a mujeres recolectoras, a sabedores que hablaban con las plantas, a niños que jugaban con lo que el río traía. Poco a poco fui entendiendo que lo más valioso que podía hacer no era tomar la foto perfecta, sino acompañar. Estar. Escuchar. Y desde ahí, construir imagen.
El Putumayo me enseñó que la imagen no es solo documento, es también ritual. Una forma de conectarse con lo que está más allá de lo visible. Por eso muchas de mis fotos parecen sencillas: una mujer con hojas medicinales, un niño en el agua, una mano que siembra. Pero detrás de cada escena hay una historia que merece contarse. Una historia que no cabe en titulares, pero que respira en el gesto, en el color, en el silencio.

Imagen y resiliencia
La palabra “resiliencia” ha sido desgastada por el discurso oficial. Se usa para romantizar el dolor, para justificar el abandono. Pero aquí en el sur tiene otro sentido. Es la capacidad de volver a sembrar después de la pérdida. De cantar mientras se llora. De enseñar a pesar de la violencia. Y eso es lo que intento capturar con mi cámara: esa fuerza cotidiana que no aparece en los noticieros, pero que sostiene la vida.
Mis imágenes retratan momentos donde esa resiliencia se vuelve visible. Una mujer cultivando plantas en la chagra con la misma delicadeza con la que se cuida un hijo. Un hombre mayor enseñando a los jóvenes cómo se recolecta el fruto del chontaduro. Niños riendo en el río como si la guerra no hubiera pasado por ahí. Son escenas simples, pero profundamente poderosas.
No se trata de idealizar la vida en el territorio. Hay dolor, hay desplazamiento, hay miedo. Pero también hay alegría, hay memoria, hay lucha. Y eso es lo que quiero que se vea. Porque si algo tiene el Putumayo es que nunca se rinde. Ni su gente, ni sus árboles, ni sus aguas.
Cine que brota de la tierra
Cuando hablamos de cine, muchas veces pensamos en salas oscuras, cámaras costosas, equipos técnicos. Pero en el Putumayo el cine tiene otra forma. Es comunitario, es participativo, es artesanal. A veces se graba con celular, a veces con cámara prestada, a veces con la voz. Porque aquí, contar es urgente. Y contar bien es una forma de resistir.
Mi trabajo audiovisual ha estado siempre ligado a los procesos colectivos. No filmo a las comunidades: filmo con ellas. Desde proyectos como Amazonic Sessions o acompañamientos a colectivos de mujeres y jóvenes, he entendido que el cine no debe imponer narrativas, sino abrir espacios para que surjan nuevas formas de ver y de decir.
Hemos proyectado cortos en parques, en patios de escuela, en la mitad de una cancha de tierra. Y cada proyección es un acto político: ahí donde la imagen de la región ha sido estigmatizada por los medios nacionales, nosotros mostramos otras miradas. Miradas desde adentro, hechas con cariño, con dolor y con esperanza.
El cine que queremos no necesita filtros ni permisos institucionales. Necesita coherencia, compromiso y corazón. Necesita acompañar procesos y no llegar como visitante. Necesita reconocer que el sur también sabe narrarse, y que lo ha hecho desde siempre, aunque no le hayan dado pantalla.

Los desafíos del audiovisual en el sur
Crear cine y audiovisual en el Putumayo no es fácil. Hay pocas redes de apoyo, casi ninguna infraestructura técnica, y muchas veces los recursos son escasos. Pero, quizás por eso mismo, hay tanta creatividad. En medio de la falta, surgen soluciones. En medio del silencio institucional, florecen voces.
Uno de los retos más grandes es la circulación. Hacemos películas, pero ¿dónde las mostramos? ¿Quién las ve? ¿Cómo llegar a otras regiones sin depender siempre de los festivales grandes que, muchas veces, tienen otras lógicas? Por eso soñamos con construir nuestras propias redes: entre colectivos, entre procesos, entre territorios.
Otro reto es la formación. Si bien cada vez hay más interés en el cine desde las juventudes, hacen falta espacios donde aprender haciendo, donde equivocarse sin miedo, donde crear desde la identidad propia. Necesitamos escuelas audiovisuales rurales, talleres veredales, redes de mentoría desde lo comunitario.
Y claro, está también el reto político: contar desde el sur es una forma de disputa simbólica. Porque aquí no solo contamos historias, también cuestionamos el poder. Mostramos lo que no se quiere mostrar. Y eso incomoda. Pero también transforma.

La mirada como territorio
A lo largo de estos años he entendido que la cámara no solo retrata el territorio: también lo construye. Lo que decidimos mostrar, cómo lo encuadramos, qué dejamos fuera, todo eso configura una visión del mundo. Por eso la mirada no es neutral. Y en el Putumayo, mirar también es tomar posición.
Mi mirada está con quienes resisten, con quienes siembran, con quienes crean belleza en medio del caos. Mi mirada está con las mujeres que curan con plantas, con los jóvenes que hacen rap en lengua indígena, con los abuelos que aún recuerdan las historias que no están en los libros. Mi mirada es una forma de cuidado, pero también de militancia afectiva.
Estas imágenes no fueron simplemente tomadas: fueron compartidas. Surgieron del diálogo, del acompañamiento, de la vivencia. En medio de cada toma hubo un gesto, una palabra, una historia que se dejó ver. Mi cámara, en ese sentido, no fue un dispositivo de distancia, sino una herramienta de acercamiento, de afecto, de agradecimiento.
Conclusión: sembrar cine, sembrar futuro
Este ensayo visual, este recorrido por la selva y sus memorias, es una invitación. A mirar con otros ojos. A narrar desde otros lugares. Pensar el cine no como producto, sino como proceso. A entender que en cada vereda, en cada río, en cada fogón, hay una historia esperando ser contada.
Soñamos con un cine amazónico, nacido desde aquí, tejido con las manos de quienes han vivido la historia que el país se niega a reconocer. Un cine donde las mujeres mayores sean protagonistas, donde la selva tenga voz, donde el futuro se construya a partir de la memoria.
Porque desde el sur también contamos. Y lo hacemos con imágenes, con sonidos, con palabras. Lo hacemos con la fuerza del agua y con la paciencia de la semilla. Lo hacemos con luz. Una luz tejida, como una atarraya, para que nadie quede fuera.
Bio del autor
Dilan Eduardo Rodríguez Salas
Fotógrafo, realizador audiovisual y gestor cultural nacido en Villagarzón, Putumayo. Director del proyecto Amazonic Sessions y parte del equipo creativo de From the Hidden Paradise. Su trabajo documenta los procesos comunitarios, la defensa territorial y la vida cotidiana en el sur del país.📧 hiddenparadiseoficial@gmail.com📞 +57 3112716550